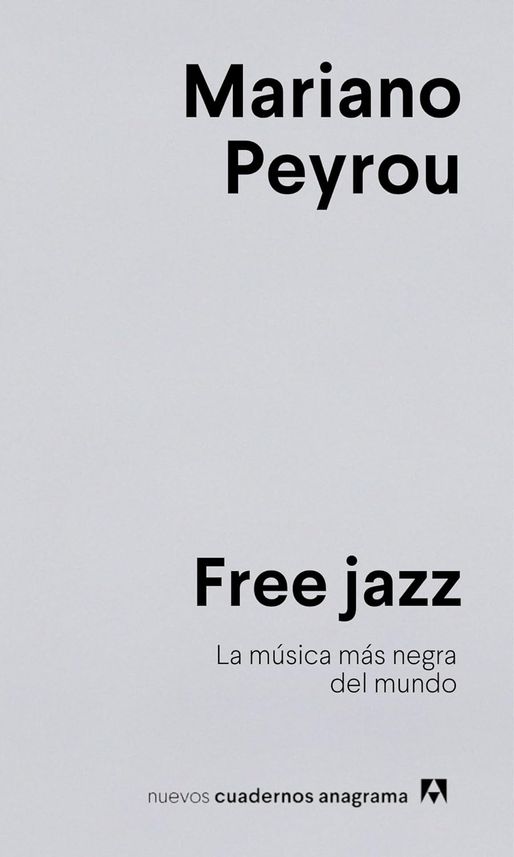
Libro
Mariano Peyrou
De este ensayo sobre el free jazz me gusta mucho el esfuerzo de su autor por explicar de manera lo más directa y transparente posible un concepto tan complejo e inextricable. En un cuaderno más de Anagrama –no tan breve como otros, son 154 páginas, aunque en formato pequeño–, Mariano Peyrou (Buenos Aires, 1971), profesor de Historia del Jazz en el Centro Superior Música Creativa de Madrid, lanza varias definiciones que ayudan tanto al conocedor como al profano a contextualizar y concretar.
Algunas de ellas: “El free jazz es un enfoque musical, más que una serie de rasgos estilísticos”; “Combina dos estéticas a las que el público no está acostumbrado: la de las vanguardias y la de las culturas africanas”; “El free jazz destruye oposiciones binarias en las que se basan muchos discursos estéticos, como las que enfrentan lo primitivo a lo moderno, lo popular a lo culto, lo emocional a lo cerebral, lo intuitivo a lo reflexivo, lo material a lo espiritual y lo individual a lo colectivo”; “El free jazz también refleja una tensión entre lo blanco y lo negro que va más allá de lo musical, que forma parte de la sociedad norteamericana y que en esta época está muy exacerbada”; “Es un deseo, que no siempre se realiza, de prescindir de ciertos elementos restrictivos del jazz anterior, y un impulso hacia una mayor libertad”; “El rechazo del free jazz a considerar la música fundamentalmente a partir de la melodía y la armonía y el deseo de darle un lugar central a las texturas, las densidades y los timbres” (en relación a las semejanzas del free jazz con obras de compositores europeos como Karlheinz Stockhausen, György Ligeti o Iannis Xenakis); “El free jazz, dando voz a la parte negra del jazz, deja de lado ‘violentamente’ la melodía y la armonía, como Kandinski o Mondrian dejan de lado violentamente la representación”; “No tiene por qué haber una melodía, y las relaciones entre los distintos instrumentos no son siempre las mismas, sino que van variando”; “En el free jazz, el bajo adopta funciones más melódicas. La sección rítmica contribuye tanto como los solistas a proporcionar variedad tímbrica, texturas, dinámicas; a moldear el sonido, dosificar la energía y crear atmósferas. Y eso, no las melodías –ni quien se hace cargo de ellas–, es lo fundamental en este estilo”. En una nota a pie de página, Peyrou remite al trombonista George Lewis cuando habla del jazz como una especie de cárcel conceptual que encasilla a los músicos. El free jazz –como el punk o el noise en el rock– se rebeló contra ello.
“Free jazz. La música más negra del mundo” comienza remontándose a 1959, año en el que aparecieron varios discos que ponían en crisis los modelos del bebop y el hard bop sin impugnarlos: “Kind Of Blue” (1959) de Miles Davis, “Giant Steps” (1960) de John Coltrane, “The Shape Of Jazz To Come” (1959) de Ornette Coleman, y “Mingus Ah Um” (1959) de Charles Mingus. Peyrou escribe que estas obras representan el agotamiento de aquellos estilos que dominaron en los años cuarenta y cincuenta y la necesidad de pasar página. El de Davis representa al jazz modal, el de Coltrane eleva a lo máximo el concepto de bebop a la vez que lo finiquita. El de Mingus, sin ser free jazz, “presenta el gusto por el ‘desorden’, la interacción espontánea y la creación colectiva que van a caracterizar este estilo”. Peyrou explica, en relación con “Mingus Ah Um”, que ahí están las disonancias, los juegos con la afinación, la liberación métrica o el interés por el sonido en sí mismo, aspectos que esbozan lo que estaba por llegar. Cita a Charlie Haden, contrabajista de Coleman –“cuando empiezas a pensar, la música se detiene”–, y a Joseph Jarman, saxofonista del Art Ensemble Of Chicago –“intento eliminar la razón”–, para refrendar esa sensación explícita de libertad, en todos los sentidos, que incorporaría el free jazz, primero llamado New Thing y bautizado de esa forma tras la aparición de un disco de, precisamente, Ornette Coleman, “Free Jazz. A Collective Improvisation” (1961).
El discurso de Peyrou reivindica la importancia en el género de determinados aspectos de la música africana, de ahí su subtítulo, en abierta oposición con la música tradicional africana, menos reivindicativa y de autoafirmación según el autor. A partir del citado disco fundacional del doble cuarteto de Coleman, define ideas esenciales: “Los ocho instrumentistas improvisan por turnos y unos interludios de improvisación colectiva separan sus solos. Es bastante evidente que hay aquí elementos africanos. Muchas veces una frase se ve interrumpida por otra, los músicos se pisan; en la pieza que nos ocupa esto ocurre multiplicado por mil (…). Y la música, además de colectiva, es anónima en un nivel poco habitual: resulta difícil saber quién toca qué”.
Pero nada como la comparación entre “Mohawk”, tema de Charlie Parker registrado en 1950 con Dizzy Gillespie y Thelonious Monk, y la versión grabada en 1965 por el New York Art Quartet (Roswell Rudd, John Tchicai, Milford Gaves y Reggie Workman). “En sus solos, Parker y Gillespie ‘cumplen’ con la armonía, la respetan, la obedecen; son, desde luego, dos improvisaciones extraordinarias, llenas de feeling bluesero y bebopero. Sin embargo, visto desde el filtro del free jazz, incluso el bebop parece ‘peinado’. En la versión original de ‘Mohawk’ se oye la melodía dos veces, un solo de saxo, un solo de trompeta, un solo de piano, un solo de bajo y la melodía de nuevo para terminar”. El método clásico, universal. “Da la sensación de que los solistas desfilan en orden, sometidos a una disciplina que no han elegido (…). En la versión de NYAQ, tras la exposición de la melodía los solos son dialogados: no se improvisa de acuerdo con una progresión armónica preestablecida, sino en función de lo que toquen los demás, de lo que ocurra en el momento (…). La melodía no está únicamente al principio y al final, como es preceptivo: no desaparece nunca, o mejor dicho, desaparece y reaparece”. El jazz y dos mundos (casi) equidistantes. Peyrou invoca a Ornette Coleman, cuando este decía que su idea era que dos o tres músicos tuvieran una conversación con sonidos sin tratar de dominarla, para refutar a Gillespie y su opinión de que un buen batería es aquel que se olvida de sí mismo para someterse al solista.
Es un ejemplo más del análisis pormenorizado y clarificador que propone el ensayo, que ahonda igualmente en la espiritualidad del saxo tenor, en la transformación de Coltrane tras escuchar en directo la música de Coleman, el cambio que supone el vibráfono en vez del piano en la obra de Eric Dolphy o la obra total de Cecil Taylor como encuentro entre las culturas africanas y la vanguardia occidental. ∎
Contenido exclusivo
Para poder leer el contenido tienes que estar registrado.
Regístrate y podrás acceder a 3 artículos gratis al mes.

